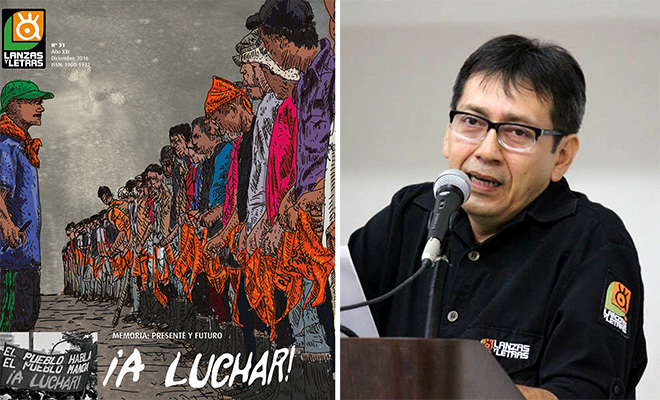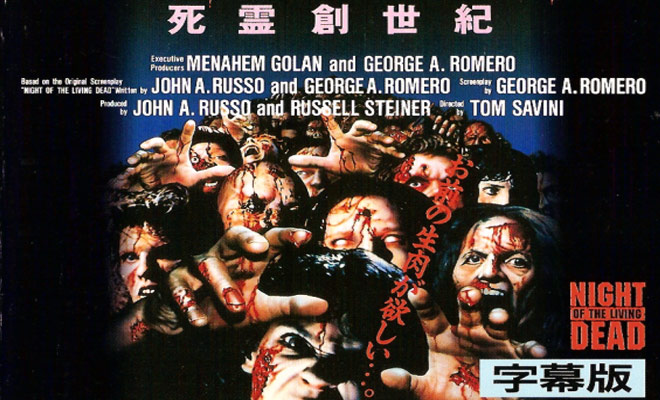Orgullo Becerra [Cuento – Memoria]
Revista Lanzas y Letras N° 31. Cuento: Paola Andrea Úsuga Ladino*. Ilustraciones: Martha Lucía Castellanos**. Acababa de empacar mi maleta: dos mudas de ropa, bolsa plástica, sleeping, aislante térmico, encendedor, linterna. En fin, todo lo que necesita un explorador para una salida de campo. Aunque llevaba casi toda mi vida en los Boy Scouts, nunca estaba de más revisar el equipaje para que no se quedara nada.
Un momento… casi toda mi vida en los Boy Scouts, pero, ¿cuánto tiempo significa eso? Pues, en realidad, estuve metido en esa bobada desde que tengo uso de razón. ¡Bah! Qué estoy diciendo… ¿Uso de razón? Si duré tanto tiempo en eso, es porque nunca había usado la razón. Sí, lo sé. Mi única motivación era mi padre. Yo era su único hijo y estábamos orgullosos el uno del otro. Desde siempre soñó con verme vestido igual que él. Mi edad no fue impedimento para cumplir parte de su sueño, pues nunca escatimó un Halloween para disfrazarme con un camuflado. Ese fue también un buen acicate para que hiciera parte de los niños exploradores, pues muy bien sabía que era el mejor inicio para lo que él deseaba, fuera “mi carrera”.
 Ese era un día como cualquier otro en la vida de un chico explorador: tendríamos una salida. Pero antes, desayunar acompañado del drama de mi madre, que nunca pareció hacerse a la idea de la vida que yo había escogido, o mejor, la vida que mi padre me había escogido. Es que creía que yo nunca iba a volver, me echaba como mil bendiciones y una retahíla de recomendaciones.
Ese era un día como cualquier otro en la vida de un chico explorador: tendríamos una salida. Pero antes, desayunar acompañado del drama de mi madre, que nunca pareció hacerse a la idea de la vida que yo había escogido, o mejor, la vida que mi padre me había escogido. Es que creía que yo nunca iba a volver, me echaba como mil bendiciones y una retahíla de recomendaciones.
El bus pasó a recogerme al frente de mi casa, a eso de las 8:30 de la mañana. Éramos 15 exploradores más el profesor.
–Buen día, conductor; buen día, profesor; buen, día compañeros –¡Agh! Eso de ser tan amable ya me tenía cansado.
–Buen día, Jerónimo –respondieron todos a modo de coro, pero sin poder ocultar el desánimo que causa la monotonía.
Seguí mi camino y me senté. Sí, al lado de la ventanilla. Sí, en la silla que tiene flojo el espaldar. Sí, en la misma silla de todos los días.
Recosté la cabeza en el vidrio de la ventana, y así, como de costumbre, me quedé mirando a través de ella: casas, árboles, perro, escalera, niños, anciana, iglesia, montañas, montañas, montañas, soldados. Ah, mi papá. Cómo lo extrañaba. Recordé momentos tan felices a su lado, que una ola de tristeza me ahogó y las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Las sequé inmediatamente. No quería que nadie me viera llorando… ¡Los hombres no lloran! ¡Los Boy Scouts no lloran! ¡Los Becerra no lloran! Eso fue lo que él siempre me enseñó: no bajar la cabeza nunca. Sin embargo, era imposible no sentirme tan afligido. Era normal, ¿no? Su muerte tan heroica era aún muy reciente; hacía tan sólo seis meses habíamos conmemorado su primer aniversario.
 En medio de la tristeza un fuerte sueño se apoderó de mí. De repente, me quedé dormido. Al cabo de un rato abrí los ojos, pero ya no estaba en el bus. Ahora estaba en mi habitación, pero se veía un poco diferente. Claro, era mi habitación de ocho años atrás. Me senté en la cama. Estaba aterrado, confundido. No sabía de qué se trataba todo esto.
En medio de la tristeza un fuerte sueño se apoderó de mí. De repente, me quedé dormido. Al cabo de un rato abrí los ojos, pero ya no estaba en el bus. Ahora estaba en mi habitación, pero se veía un poco diferente. Claro, era mi habitación de ocho años atrás. Me senté en la cama. Estaba aterrado, confundido. No sabía de qué se trataba todo esto.
“Quizá estoy soñando, tal vez estoy revolcando en lo profundo de mis recuerdos”, pensé. Trataba de darme ánimo y así tranquilizarme. En ese momento, escuché una discusión entre mi madre y mi padre. Él le decía que había sido una gran operación militar, pero ella parecía no entender, estaba histérica. Empecé a escuchar las voces más y más cerca. Vi que la cerradura de la puerta se movió, sentí un estruendo muy fuerte, y fui ahí cuando cerré los ojos.
No escuché nada más, estaba aturdido. Abrí nuevamente los ojos y para mi sorpresa ya no estaba en la habitación, ni tampoco en el bus. Era un lugar muy ameno a pesar de que el aire emanaba tristeza. O tal vez seguía tan desconcertado que probablemente quien emitía tristeza era yo.
Miré a mí alrededor y noté que mis compañeros y el profesor estaban allí. Al parecer, acabábamos de llegar a nuestro destino, y yo, a duras penas, trataba de entender ese suceso tan extraño por el que había pasado.
El lugar, era una finca deshabitada ya hacía aproximadamente seis u ocho años, según nos explicó el profe. Yo estaba un poco más relajado, entonces me dispuse a caminar por el bosque. De repente, apareció en el paisaje una casucha un tanto vieja, que me llamó la atención.
La casa era de dos plantas y, pude notar que había sido fabricada con bahareque. Se veía desordenada, había muchos objetos tirados en el piso. Empecé a sentir gran desasosiego, al estar parado ahí frente a ella. Sin embargo, la curiosidad me invadió.
Entrar o no. ¿Acaso es miedo? No, por supuesto que no. Un hombre no puede tener miedo, un Boy Scouts no puede tener miedo, un Becerra no puede tener miedo, ¿o sí? Definitivamente no, no y no. Yo no puedo defraudar a mi padre, él nunca me enseñó a tener miedo. Por el contrario, me enseñó a ser fuerte, valeroso. Fui educado y formado a su semejanza.
Entonces me decidí a entrar. Las tablas de aquel piso de madera vieja, fina pero al fin y al cabo, vieja, crujían a mi andar, sonaban como si quisieran devorarme. Intenté devolverme, pero ya había caminado bastante y tenía que demostrarme que era capaz. Seguí, pero a medida que iba avanzando, el temor se apoderaba de mí.
De pronto, me topé con la puerta de una habitación. Tomé la decisión de entrar, así que respiré profundo y di dos pasos. Ya dentro, pude observar dos camas: una chiquita que parecía de juguete, pero que en su cabecera tenía algo escrito: “Hija mía, eres mi adoración, te amo”. La otra cama era común. Las sábanas de ambas, estaban sucias y casi que caían al suelo. En la habitación había juguetes y ropa en el piso. Me llamó la atención una maleta que reposaba sobre la cama, y que tenía ropa de bebé en su interior. Tomé una camisita y la detallé: era rosada. Sentí ternura, y a la vez preocupación: ¿Quién habría salido de su finca sin llevar consigo sus pertenencias, y, más aún, con una bebé de brazos?
Me disponía a salir del cuarto, cuando recibí un golpe y caí al suelo desmayado. Me desperté sin saber cuánto tiempo había pasado. Estaba mareado y con un fuerte dolor de cabeza. No pude levantarme de inmediato, tuve que esperar unos minutos. Sentí alivio al escuchar unos pasos cerca de mí. “Vienen a ayudarme”, pensé. Pero no lograba ver nada, mi visión estaba difusa.
Al pasar varios minutos pude sentarme, y entonces, oí unas voces muy suaves y agradables, acompañadas del canto de unos gallos. Sabía que los gallos sólo cantaban al amanecer, por lo que deduje que había estado desmayado durante todo el día y toda la noche. Cuando ya logré despejar la mirada, observé hacia al fondo de la casa y noté que algo alumbraba. Era como una fogata. Sí, una fogata dentro de la casa.
Sentía que no estaba solo. Iba a pararme, pero preferí quedarme sentado, pues el dolor era demasiado fuerte. Miraba hacia fuera de la casa, cuando me pareció ver varias siluetas de personas que se acercaban a ella. “No, no son personas. Deben ser las siluetas de las plantas o soy yo que estoy viendo mal. Sí, eso es. Sigo atontado por el golpe y me estoy inventando pendejadas”, pensé.
No acaba de asimilar lo que había visto cuando, de pronto, una multitud pasó corriendo a mi lado. Era como si el piso de la casa se fuera a caer. Quedé trastornado con el sonido de tantas botas juntas. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Me hallaba al borde de un infarto. Esas personas no eran mis compañeros de exploración, a los que en ese momento añoraba ver sin importar la monotonía. Me arrepentí de haberme quejado por saludarlos, pero al mismo tiempo deseé nunca haber sido un Scouts, pues no quería estar en ese lugar.
La multitud se dirigió hacia el mismo lugar de donde provenía aquella fogata. Pude detallar también, que afuera de la casa se quedaron algunos hombres. Empecé a sentir cada vez con menos frecuencia mi corazón. Incluso, se me dificultaba sentirlo.
Entonces, sucedió lo terrible: las personas que habían entrado de manera estruendosa a la casa, traían a rastras a una pareja de abuelos. Los golpearon y los tiraron al patio, donde los custodiaron unos hombres que portaban pasamontañas. Supongo que los usaban no para cubrir sus rostros del frío, sino para ocultar sus fríos rostros. Otros hombres se dedicaron a sacar al resto de la familia, que en ese momento se acababa de despertar por la algarabía.
Creí estar al frente de la escena más horripilante de mi vida. Escuchaba gritos, llantos, golpes. Estos hombres seguían con su cacería. Tres mujeres, dos niños y dos hombres fueron tirados al lado de los abuelos. Y yo ahí paralizado… no podía ni siquiera correr a esconderme. Toda la gente pasaba por mi lado, pero yo parecía invisible.
Cuando pensé que lo peor había pasado, pude descubrir los peores grados de maldad que pueden existir al interior de un ser humano: una mujer fue arrastrada desde una habitación. Sí, la misma en donde yo había estado hacía unas horas. Llevaba aferrada entre sus brazos a una bebita. Se veía decidida a luchar hasta el final, con tal de que no le arrebataran a su hijita. Pero uno de esos hombres, del que solo podía distinguir su silueta alta y robusta, le pegó a la mujer un golpe con la parte de atrás del fusil. Y la mujer cayó desmayada al piso, al lado de su hija.

Después de presenciar ese macabro acto, sólo pensaba en el momento en que vinieran por mí. Tenía miedo, lo acepto. Sin embargo, deseaba haberme muerto, antes de presenciar tan descabellado episodio. Pero ahí seguía, inmóvil, cobarde. Porque en eso me había convertido, en un vil cobarde. Agradecía que mi padre estuviera muerto. De no ser así, habría sufrido una gran decepción.
Una de estas desagradables personas, al parecer se “compadeció” de la anciana, que en ningún momento agachó la cabeza, ni derramó lágrima alguna. La llevó a la cocina y allí la encerró con los dos niños y la bebita. Y yo, ni corto ni perezoso, aproveché un descuido del hombre para meterme ahí con ellos. En ese lugar fuimos testigos de los gritos de horror, desesperación y dolor de toda esa familia.
El tiempo se hizo eterno. Unas dos horas después, escuchamos lúgubres ráfagas de fusiles, que poco a poco fueron apagando los gritos, y con ellos la ilusión de volver a verlos con vida. Estábamos ahí encerrados, pero ninguno me miraba. Los niños estaban aterrorizados y la abuela… parecía muerta en vida. Yo creo que deseó haber sido la primera en morirse, antes de haber soportado esa condenable atrocidad en contra de su humilde familia. Pero ella seguía ahí, firme para sus nietos.
Después de un largo rato, escuchamos que llegaron unos carros. Luego, vimos que abrieron la puerta. Pensamos que ya venían por nosotros, pero no. Era el Ejército Nacional, que había llegado a rescatarnos. Sacaron a la abuelita y a los niños. Yo, seguía siendo invisible para todos. Entonces, preferí quedarme ahí sentado, por lo menos un rato más.
Me di cuenta que la abuela estaba en otro cuarto rindiendo indagatoria sobre lo que había pasado. Quise ir a acompañarla, así ella no advirtiera mi presencia. Me senté a su lado y escuché al soldado que estaba recibiendo la declaración: “Hoy 5 de octubre de 1993…” Quedé en shock, no podía ser posible.
Todo lo que había presenciado, había sucedido hacía ocho años. Ese día era mi cumpleaños, por eso lo recuerdo muy bien. Estaba cumpliendo nueve años. Mi padre llegó a casa en la noche, había trabajado muy duro todo el día. Y a pesar de que tuvo una discusión con mi madre, estaba muy contento y me llevaba de regalo un carro de control remoto. Ese día, más que nunca, me repitió que estaba orgulloso de mí y que deseaba que siguiera su camino. Y por eso ese 5 de octubre, lo recordaba como el mejor día de mi vida.
¿Acaso estoy soñando? Quizá tuve un viaje al pasado. No, eso no puede ser posible. Todo esto es un invento de mi imaginación, producto del golpe que recibí. Cerré los ojos, para ver si cuando los abriera estaría en mi casa de nuevo. Pero no, nada funcionaba.
Seguía sentado al lado de la abuela. Ella narraba lo sucedido, cuando un coronel del ejército entró a la habitación, se paró al lado de ella y detrás de él, cuatro soldados más. La anciana interrumpió su relato para observarlo y darle las gracias por la protección que les estaban brindando. Pero al verlo, no pudo siquiera volver a parpadear. Estaba tan aterrorizada e intimidada, que se quedó inmóvil al reconocer al mismo sujeto que, horas antes, dirigía la “operación militar” que le había arrebatado a siete miembros de su familia.
El rostro de aquel monstruo se me hizo muy familiar. Y no precisamente por haberlo visto sólo ese día. Pero la abuela no podía estar más horrorizada, más desconcertada, más defraudada y más asqueada que yo, cuando vi a ese individuo y recordé aquella silueta alta y robusta que había arrebatado a esa bebita de su madre. Odié todo lo que fue mi vida hasta ese momento.
Quise abrir mis venas y sacar toda la estirpe que hay en ellas. Deseé, también, romper todo vínculo con aquel hombre, el mismo al que creí conocer muy bien. Estaba atónito, pero efectivamente era él. El coronel Becerra, mi papá.
– – –
La Masacre de Río Frío (Valle del Cauca)
El 5 de octubre de 1993 hombres encapuchados asesinaron a 11 integrantes de las familias Ladino Ramírez y Molina Solarte. Algunos fueron torturados, vestidos con uniformes camuflados y asesinados. Poco después llegó un pelotón del Ejército y simuló un combate que fue presentado como un enfrentamiento con guerrilleros del ELN, para encubrir la masacre. Según el Centro de Memoria Histórica, este hecho puede reconocerse como uno de los primeros casos de Falsos Positivos en la historia del país. El teniente coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez fue condenado por la masacre, pero evadió la pena. En febrero de 1999, mientras se encontraba prófugo de la justicia, fue abatido en un confuso episodio en un restaurante en el norte de Cali.
– – –
* Paola Andrea Úsuga Ladino es estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Valle. A los pocos meses de vida perdió a siete miembros de su familia en la Masacre de Río Frío, entre ellos a su madre, abuelo, tías, tíos y una prima.
** Martha Lucía Castellanos es artista plástica, integrante del Equipo Editor de Lanzas y Letras.