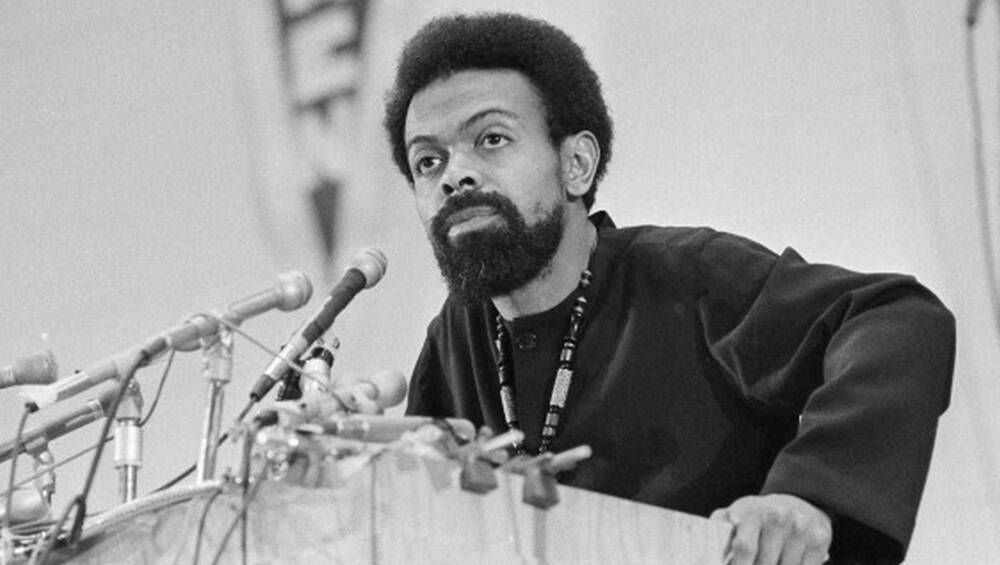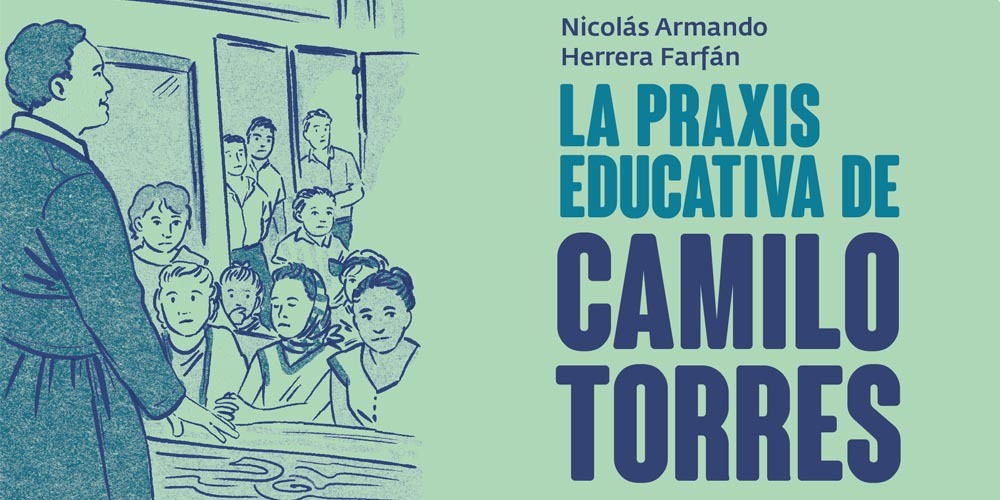
Adelanto: “La praxis educativa de Camilo Torres”
El libro “La praxis educativa de Camilo Torres”, de Nicolás Herrara Farfán, acaba de ser publicado por Batalla de Ideas (en Argentina) y Ariadna Ediciones (en Chile). La obra aborda los vínculos estrechos del sacerdote y político colombiano con diferentes prácticas educativas aplicadas en Colombia con el objetivo de la liberación y la formación popular.
Herrera Farfán, psicólogo de la Universidad Surcolombiana de Colombia y magíster en Psicología Social Comunitaria, afirma: “La praxis pedagógica de Camilo ha sido reiterativamente olvidada y es necesario recuperarla, junto a otras dimensiones que corrieron la misma (mala) suerte. Solo así podrá revelarse como educador de masas, pedagogo del ejemplo y de la praxis, y maestro de la liberación, como Franz Fanon y Paulo Freire, maestros que fueron educados por sus pueblos en los procesos de lucha social y transformación subjetiva”.
Por cortesía de las editoriales, presentamos un adelanto del libro:
Construir conocimiento a partir de la realidad-real
Los procesos de formación e investigación autónomos se ligan íntimamente en la perspectiva política comunal(ista). La investigación no es un fetiche con vida propia o valor absoluto, sino un producto cultural que favorece a los fines e intereses de grupos determinados, entonces hay una relación indisoluble entre saber y poder, porque todo saber responde a un determinado poder y todo poder promueve un tipo específico de saber. El saber por sí mismo no cambia la realidad.
El proceso de (auto)investigación comunal(ista) descubre, produce, sistematiza y/o difunde conocimiento nuevo, propio y endógeno útil para las comunidades (auto)organizadas, a través de la articulación del análisis y diagnóstico crítico de las situaciones sociales con las prácticas políticas de cambio. Este saber defiende los intereses y necesidades comunitarias, y busca fortalecer, promover, impulsar y/o sostener el (contra)poder popular para construir el horizonte deseado. El proceso remueve «las relaciones de producción del conocimiento que tienden a sostener ideológicamente la estructura de la injusticia y las actuales fuerzas destructivas de la sociedad y el mundo» (Fals Borda, 1985: 130), y se erige en antídoto del espontaneísmo, pues busca conocer mejor la realidad y estudiar y reflexionar sobre la práctica propia e impulsar la organización comunal que ejerza el poder propio.
Camilo recorrió este sendero con su sesgo hacia la práctica y la resolución de los problemas sociales, unido a una aguda capacidad de observación y organización comunitaria, y cuyo proyecto se descentraba de los ambientes académicos para resituarse en las exigencias colectivas. De su praxis podemos derivar tres características propias del proceso de (auto)investigación comunal(ista).

La primera característica es que parte de la realidad-real comunitaria, es decir, más de su vivencia y experiencia que de la especulación autoproyectista y solipsista de la ciencia tradicional (aún la más progresista). Partir de la realidad-real nos exige pisar los territorios para que nuestras cabezas piensen desde ellos en un giro espiralado que va de la ética a la praxis y concluye en la teoría, para empezar un nuevo ciclo. Así, los problemas principales a estudiar y solucionar son aquellos que aquejan a las comunidades, pues parten de la escuela de la experiencia colectiva y de la universidad de la vida, y se los asume en los propios términos comunitarios (lo que hay llamamos «situacionalidad»), para producir un conocimiento comunal(ista) desde abajo. Mediante la (con)vivencia empática con las comunidades se intuye la esencia de las cosas, se experimenta el propio ser en su contexto total y se aprehende la realidad, permitiendo sentir, gozar y entender los fenómenos cotidianos. De este modo, apunta a ser una vacuna contra los arrebatos vanguardistas.
Lo anterior nos permite entender por qué Camilo convirtió las salidas de campo a los barrios periféricos bogotanos (en especial a Tunjuelito) en un aspecto fundamental de su praxis educativa. Estas salidas partían de un marco teórico, confiriéndoles idoneidad técnica, rigor en las observaciones y problematización de la realidad, reconociendo el papel protagónico y activo de las comunidades en los procesos de investigación, acercándose a ellas y trabajando mancomunadamente. Por esta vía, pensaba que se podía construir un canal para encauzar las inquietudes sociales, económicas y políticas de las y los estudiantes, conectarlos con la realidad local y las deficiencias estructurales nacionales, y permitir la elaboración de una ciencia nueva con conocimientos concretos de la realidad nacional, librándose del colonialismo intelectual y la reproducción acrítica de teorías y manuales, sin rechazar o despreciar de forma irreflexiva los aportes externos.
La segunda característica es articular un equipo mixto entre comunidades e investigadores provenientes de la academia, donde cada quien aporte sus saberes. Esta tarea exige a las comunidades enfrentar su complejo de inferioridad intelectual y poner en juego su saber experiencial (racionalidad práctica), y a quienes investigan hacer lo propio con sus actitudes de clase, tendencia vanguardista, lógica verticalista, arrogancia intelectual e iluminismo monopólico (racionalidad cartesiana). Allí se genera un mutuo acercamiento empático que favorece la real y radical participación de las comunidades en los procesos de investigación y aprendizaje, construye puentes dialógicos (lo más horizontales posibles) entre los distintos saberes, y permite entender y descubrir estructuras simbólicas imperceptibles. La empatía confiere una lógica afectiva/emotiva idónea al proceso que se articula con la imaginación. Detrás de este proceso está la ruptura de las relaciones de sumisión y dependencia propia del binomio sujeto-objeto, que es el fundamento epistémico de la ciencia dominante y dominadora. El equipo mixto promueve una otra filosofía de la vida y el trabajo, lo menos alienada posible, donde priman el servicio, el diálogo, el consenso y la autocrítica; cumple más tareas de animación catalítica en período concretos que de liderazgos eternos; y ejercer un poder obediencial (Herrera Farfán, 2023b; Herrera Farfán y Tommasino, 2024).
Los esfuerzos de Camilo estuvieron enfocados a promover y establecer una red intelectual con espíritu crítico y compromiso científico que contactara con las comunidades, desplegara su capacidad investigadora, analítica y sistematizadora, y animara el fortalecimiento del tejido sociocomunitario; reconocer sus saberes, potencialidades y protagonismos para aprender de ellas en un diálogo de saberes; estimular en ellas el uso y apropiación de las herramientas de investigación, planificación y evaluación para el desarrollo autónomo de procesos, lejos del paternalismo; y formar y promover liderazgos en todos los niveles, con clara conciencia de las necesidades colectivas y entrenados en el uso de las herramientas técnicas que les permita avanzar hacia el cambio social.

La articulación de vivencia y «compromiso auténtico» (presente en la tesis XI de Marx contra Feuerbach) le permite a la red intelectual aclarar el propósito (telos) del conocimiento-acción; reconocer los dos tipos de participantes que se articulan en dicho telos; resolver la tensión dialéctica entre ambos, generada por las diferencias de clase y racionalidad, mediante la praxis concreta; rechazar la asimétrica sumisión y dependencia presente en la relación tradicional y hegemónica sujeto-objeto, dando paso a una relación horizontal de sujeto-sujeto, origen de la participación; y construir un conocimiento revolucionario articulado que quiebra el monopolio de clase. Así ocurrió luego con la Investigación-Acción Participativa.
La tercera y última característica es conocer la realidad para transformarla. El conocimiento propio, empático y altruista de la realidad-real producido por el equipo mixto articulado en su espiral de acción-reflexión-acción, tiene como horizonte último fortalecer y potenciar el (contra)poder popular y la transformación de las condiciones de la realidad que impiden a las comunidades avanzar en la reproducción ampliada de su vida.
La ciencia y la técnica ocupaban un lugar privilegiado en la praxis de Camilo. Las consideraba bases fundamentales para planificar la acción colectiva, establecer objetivos nacionales comunes y diseñar principios orientadores. También eran el fundamento del amor eficaz. Por eso, concebía a la sociología como un necesario instrumento de investigación de los problemas sociales concretos para orientar la acción sociopolítica que los resolviera, y no simplemente como un cuerpo teórico disciplinar puro e inmaculado, aséptico e insípido. En esta fusión alquímica de praxis, telesis y frónesis se encuentra contenida su herética contrateoría de la subversión, dimensiones que posteriormente rescatará la IAP.
Si se parte de este conocimiento colectivo transformador, se puede arribar a un proyecto político otro: participativo, constructivo y altruista; revolucionario y alterativo (que altera) y no simplemente performativo, reformista y alternativo (que alterna); que exprese la vivencia real de las personas, y lejano totalmente del dogmatismo, el verticalismo y el autoritarismo. Entonces, una organización acorde con el horizonte descrito se puede plantear objetivos claros de corto plazo y espacio mediano, y acciones intermedias que permitan a las comunidades ganar confianzas y autonomías, y así mejorar su autoestima. En la medida en que este programa mínimo planifica el futuro y organiza las acciones directas, aproxima la utopía. Tal programa será auténtico si las mayorías participan en su elaboración y son reconocidas en él, y si sus propuestas las aglutinan y benefician de manera concreta y material, agenciando el buen vivir.
Las tres características referidas retoman la dialéctica más allá de su injusta reducción a las contradicciones para poder «realizar lecturas inversas (biunívocas) de las situaciones, relaciones o fenómenos analizados», lo cual implica asumir que la práctica es criterio de verdad o confirmación de la teoría, y que las comunidades (auto)organizadas, en su proceso de transformación y lucha, crean teoría, «aunque no la elaboren en su forma propiamente teórica».
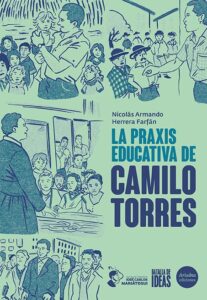
La praxis educativa de Camilo Torres
Nicolás Herrara Farfán
1° edición. 204 páginas, 23 x 16 cm.
Septiembre de 2025.
Editorial Batalla de Ideas (Argentina)
batalladeideas.ar
Ariadna Ediciones (Chile)
ariadnaediciones.cl