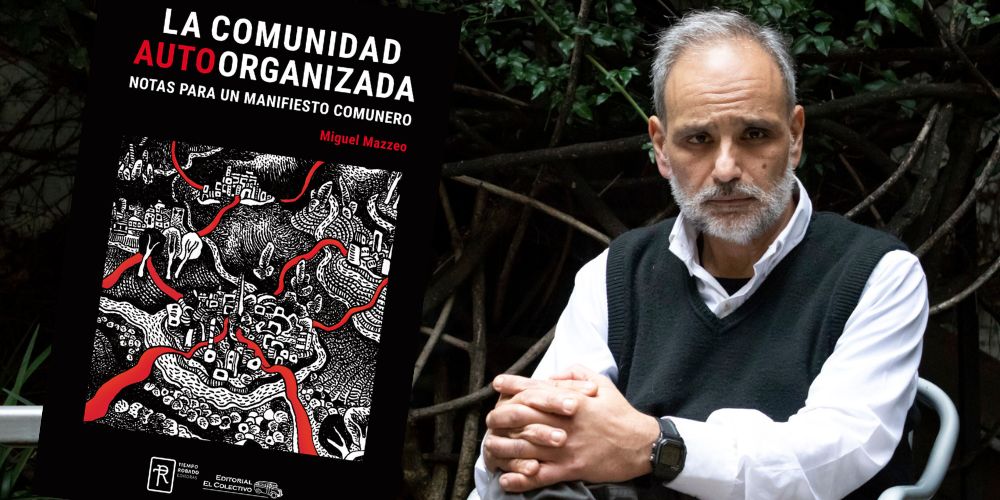“Navidad en el asilo de noche”. Un texto de Rosa Luxemburgo
La noche de navidad no es patrimonio emotivo del establecimiento global, el pensamiento socialista ha sabido denunciar la subordinación capitalista en medio (y a pesar) de los rituales de la vida cotidiana. Acá un clásico texto de Rosa Luxemburgo, “Navidad en el asilo de noche”, escrito en 1911.
A propósito de la festividad navideña y la “magia” vestida de verde y rojo que embiste con enceguecedoras luces, volteamos la mirada y publicamos Navidad en el asilo de noche, un artículo de Rosa Luxemburgo en el que expone un dramático acontecimiento ocurrido a finales de 1911 en la capital alemana: el asesinato de una multitud de habitantes de un albergue a causa de envenenamiento. Rosa pone de relieve las profundas fibras de miseria y empobrecimiento dentro de las crecientes masas obreras, y deja manifiestas las causas de una masacre que tuvo cierto revuelo en la sociedad “decente” de la época. Este texto, tan preciso como vigente, subraya justamente que lo sucedido en navidad no es algo excepcional, sino propio de los horrores de la explotación e irrisorias condiciones de vida de las clases populares.
Navidad en el asilo de noche*
Un acontecimiento acaba de turbar cruelmente la atmósfera de fiesta de nuestra capital. Las almas piadosas venían justamente de entonar el bello canto tradicional: “Navidad de alegría, Navidad de misericordia” cuando se esparció bruscamente la noticia de que un envenenamiento en masa acababa de producirse en el asilo municipal. Las víctimas eran de diversas edades: Joseph Geihe, empleado, 21 años, Karl Melchior, obrero, de 47 años, Lucien Scieptarorski, 65 años, etc. Cada día se traían nuevas listas de hombres sin albergue, víctimas del envenenamiento. La muerte los finiquitaba por todas partes: en el asilo, en la prisión, en el “chaufoir” público o simplemente en la calle, acurrucados en cualquier rincón. Antes que el año nuevo naciera, al son de las campanas, 150 se retorcían presas de los espantos de la agonía y 70 estaban ya muertos.
Durante muchos días, el modesto edificio de la calle de Froebel, que todo el mundo rehúye en tiempo ordinario, concentra hoy sobre él la atención general. ¿Cuál era, pues, la causa de este envenenamiento en masa? ¿Se trataba de una epidemia o de un envenenamiento provocado por el consumo de alimentos en descomposición? La policía se dio prisa en restablecer la tranquilidad de la población: no se trataba de una enfermedad contagiosa. Mejor dicho, el hecho no presentaba ningún peligro para la población decente, para la gente distinguida de la ciudad. La muerte no tocaba más que a los “habitués” del asilo de noche, los cuales, con ocasión de la fiesta de Navidad, habían ingerido arenques podridos o aguardiente infectado, “à très bon marché”.
Pero aquellas gentes ¿dónde habían conseguido esos arenques podridos? ¿Los habían comprado a un vendedor ambulante de pescado? ¿O los habían recogido de los montones de basura en el mercado? Esta última hipótesis fue inmediatamente descartada por la perfecta razón de que los desechos de los mercados no constituyen, como podrían imaginarlo las gentes superficiales ignorantes de las sanas medidas de la economía política, un bien sin dueño, del cual el primer vagabundo que llega se puede apropiar. Estos desechos son reunidos y vendidos a grandes empresas que les utilizan para el engorde de puercos. Se los desinfecta y muele cuidadosamente.
Así sirven de alimento a ese rebaño. Individuos vigilantes de la policía de mercados velan para evitar que los vagabundos vengan a tomar sin autorización el alimento de los puercos, para comérselo así sin desinfectar y sin moler. Era, pues, imposible que, como algunos lo imaginan fácilmente, los sin albergue hubieran recogido su festín de Navidad entre los montones de basura de los mercados. Es por esto que la policía buscaba al vendedor ambulante o al pulpero que ha vendido el aguardiente infectado, que determinó el envenenamiento.
En el transcurso de toda su existencia Joseph Gehie, Karl Melchior, Lucien Sciptoriopski, no habían nunca atraído la atención, tanto como hoy. ¡Pensad, pues, qué gran felicidad! Verdaderas juntas médicas secretas investigan prolijamente entre los intestinos de las recientes víctimas. El contenido de sus estómagos, para los cuales el mundo había hasta entonces manifestado tanta indiferencia, es ahora examinado minuciosamente y hecho objeto de apasionadas discusiones en toda la prensa. Los periódicos anuncian que diez de “esos” señores se ocupan en preparar líquidos para el cultivo del bacilo, causa del envenenamiento. Por otro lado, se quiere saber de una manera precisa dónde cayó enfermo cada uno de esos miserables. ¿En el “Tenil” donde la policía encontró muerto a alguno de ellos o en el asilo donde otros habían pasado la noche? Lucien Sciptierovski se ha vuelto súbitamente una importante personalidad y si él no fuera en este momento cadáver de olor nauseabundo sobre la mesa de disección, seguramente tendría para inflarse de vanidad.
Sí, el emperador mismo, ¡que Dios sea bendito!, está preservado de peores males, gracias al aumento por la vida cara, de tres millones de marcos que le ha sido acordada sobre su pensión civil que recibe en calidad de rey de Prusia – el emperador mismo, pide insistentemente noticias de los envenenados en tratamiento en el hospital municipal. Y su alta esposa, femenina y enternecidamente, hace por intermedio del chambelán von Winterfeld, expresar su condolencia a M. Kirschner, alcalde de la ciudad. En verdad, el alcalde Kirschner no ha comido arenque a pesar de su baratura y se encuentra él con su familia en excelente salud. No es tampoco que nosotros lo sepamos parientes o relacionado de Joseph Gehie o de Lucien Sciptierovski. Pero después de todo ¿a quién el señor chambelán Von Winterfeld, debía expresar las condolencias de la emperatriz? No podía evidentemente transmitir las salutaciones de su majestad a los pedazos de cadáveres que yacían sobre la mesa de disección. En cuanto a los miembros de sus familias ¿hay alguien que los conocía? ¿Quién podría encontrarlos en los cabarets, los hospicios, los barrios de prostitución, y también en las fábricas y las minas donde ellos trabajan? Es por esto que el burgomaestre M. Kirschner acepta en nombre de ellos la condolencia de la emperatriz, lo que le da fuerzas para hacer suyo y soportar estoicamente el dolor de los parientes de Scipterovski.
Ante la catástrofe, en el Concejo Municipal igualmente, se dieron pruebas de sangre fría viril. Se hicieron investigaciones. Se redactaron comunicados cubriendo de tinta innumerables hojas de papel. Pero a pesar de todo, se tuvo siempre la cabeza en alto y contra los espantos de la agonía en los cuales otros hombres se debatían, y permaneció con valor también, con el estoicismo de los héroes antiguos delante de su propia muerte.
Y sin embargo, todo este suceso ha puesto una nota discordante en la vida pública. Ordinariamente nuestra sociedad conserva cierto carácter de decencia exterior. Ella observa la honorabilidad, el orden y las buenas costumbres. Aunque es cierto que hay lagunas o imperfecciones en la estructura y en la vida del Estado.
¿Pero después de todo, también el Sol tiene manchas, no? ¿Y existe aquí, abajo, alguna cosa perfecta? Los obreros mismos, yo entiendo los mejor pagados, los que están organizados, creen de buena voluntad que la existencia y la lucha del proletariado se prosiguen dentro de límites de honorabilidad y compostura. ¿La gris teoría del pauperismo no ha sido refutada ya desde hace tiempo? Todos saben bien que existen asilos de noche, mendigos, prostitutas, “soplones”, criminales y otros elementos de perturbación. Pero se piensa ordinariamente en esto, como en algo lejano, existente en alguna parte, fuera de la sociedad propiamente dicha.
Entre la clase obrera pudiente y sus parias, hay un muro y se piensa raramente en los miserables que se arrastran en el fango, al otro lado del muro. Pero, bruscamente algo sucede, algo que hace el mismo efecto que si en un círculo de gentes bien educadas, amables y distinguidas, alguien descubriera por casualidad en medio de los muebles raros y preciosos, las huellas de un crimen abominable o de innobles corrupciones. Bruscamente un horrible espectro arranca a nuestra sociedad su máscara de compostura y enseña a todos que su honorabilidad no es más que el atavío de una prostituta. Bruscamente aparece que la superficie brillante de la civilización cubre un abismo de miseria, de sufrimiento y de barbarie. Verdaderos cuadros del infierno surgen, en los que se ven criaturas humanas hurgando en los montones de basura. Buscan los desechos, retorciéndose en los espantos de la agonía. Se les ve así, agonizando, enviar a lo alto su aliento pestilente.
Y el muro que nos separa de este siniestro reinado de sombras aparece bruscamente como un simple decorado de papel pintado.
¿Quiénes son, pues, estos “habitués” del asilo de noche envenenados por el arenque podrido o el aguardiente infecto? Un dependiente de almacén, un albañil, un tornero, un herrero, obreros, obreros, nada más que obreros. ¿Y quiénes son, pues, los sin nombre que no han podido ser identificados por la policía? Obreros, siempre; nada más que obreros, en todo caso que lo eran todavía no hace mucho tiempo.
Y, en verdad, ningún obrero está garantizado contra el asilo, o el arenque podrido. Ahora, vigoroso todavía, honesto, trabajador, ¿qué devendrá mañana si ya no es recibido en su trabajo porque habrá alcanzado el fatal límite de edad o que su patrón lo declara inutilizable? ¿Qué será de esta vida si mañana cae víctima de un accidente que hará de él un inválido, un mendigo? Se dice: las gentes fracasadas en el asilo, no son en su mayor parte más que débiles y malos elementos. Viejos con el espíritu débil, jóvenes criminales, de atenuada responsabilidad. Es posible, pero los malos elementos de las clases superiores no caen nunca en el asilo sino son enviados a los sanatorios o al servicio de las colonias donde puedan satisfacer con toda libertad sus perversos instintos en las personas de los negros y de las negras. Ancianas reinas y grandes duquesas que devienen idiotas, pasan el resto de sus días en palacios suntuosos rodeadas de una muchedumbre de respetuosos servidores.
Para el viejo sultán Abdul Amid, ese monstruo abyecto que tiene sobre su conciencia millares y millares de víctimas, cuyos crímenes innumerables y excesos sexuales han entorpecido los sentidos, la sociedad le tiene preparado como último refugio una espléndida villa con magníficos jardines, cocineros de primer orden y un harem de florecientes mujeres, de doce años para arriba. Para el joven criminal Prosper Eherenberg, una prisión confortable, bien provista de champagne, de ostras y una gozosa sociedad. Para los príncipes de instintos pervertidos, la indulgencia de los tribunales, la abnegación de esposas heroicas y la dulce consolación de una buena y añeja cara. Para Madame d’Kbestein, su mujer que tiene sobre su conciencia un asesinato y un suicidio, una confortable existencia burguesa, “toilettes” de seda y la simpatía discreta de la sociedad.
Pero los viejos proletarios en los que la edad y el trabajo y las privaciones, han debilitado el espíritu, revientan como los perros de Constantinopla, en las calles, contra las palizadas, en los asilos, el arroyo y al lado de ellos se encuentra por todo rastro una cola de arenque podrido. La división de clases se prosigue duramente, cruelmente, hasta en la locura, hasta en el crimen, hasta en la muerte. Para la canalla aristocrática, la indulgencia de la sociedad y los goces hasta el último sorbo. Para el Lázaro proletario, el hambre y el bacilo de la muerte en los montones de basura.
Es así como se acaba la existencia reservada al proletario en la sociedad capitalista. Apenas sale de la infancia, comienza como un obrero trabajador y honesto en el infierno del servicio paciente y cotidiano en provecho del capital. Por millones y decenas de millones la recolecta de oro se aumenta en las granjas de los capitalistas. Una ola de riquezas de más en más formidable se vierte en los Bancos y las bolsas de valores. En tanto, los obreros en masas grises y silenciosas atraviesan cada tarde las puertas de las fábricas y de las construcciones, como las pasaron en las mañanas, miserables, vagabundos, comerciantes eternos que llevan al mercado el solo bien que poseen: su propia piel.
De tiempo en tiempo un accidente, una tempestad los barre por docenas y por centenas de la superficie de la tierra. Una pequeña línea en el periódico, una cifra redonda, hacen conocer brevemente el accidente. Al cabo de algunos días se les ha olvidado y su último suspiro es apagado por el jadeo y las trepidaciones de la carrera de las ganancias. Al cabo de algunos días, nuevas decenas y centenas, ocupan sus plazas bajo el yugo del capital.
De tiempo en tiempo sobreviene una crisis, semanas y semanas de paro, de lucha desesperada con el hambre. Siempre el obrero consigue prenderse a cierta capa infernal, feliz de poder tender de nuevo sus músculos y sus nervios al servicio del capital.
Sin embargo, las fuerzas disminuyen poco a poco. Un paro prolongado, un accidente, la vejez que se aproxima y he aquí al obrero obligado a aceptar la primera ocupación que encuentra. Pierde su profesión y cae cada vez más bajo irremediablemente. El azar domina bien pronto su existencia, la desgracia lo persigue. El encarecimiento de la vida lo golpea cada vez más duramente. La energía constantemente desplegada en la lucha por el pan, se relaja al fin; su amor propio desaparece y he aquí que bien pronto se encuentra ante la puerta del asilo de noche y en otros casos ante la de la prisión.
Todos los años, millares de existencias proletarias, se desplazan así, fuera de las condiciones de existencia normal de la clase obrera, hacia los bajos fondos de la miseria. Se desplazan insensiblemente como un sedimento, sobre el suelo de la sociedad, igual que las sustancias inútiles, de los que el capital no puede sacar ya ningún provecho: igual que un montón de basura humana que la sociedad barre despiadadamente con su escoba de hierro. El brazo de la ley, el hambre y el frío proceden aquí a su entera comodidad. Y en fin de cuentas, la sociedad burguesa tiende a sus parias la copa de veneno que hace desaparecer.
“El sistema de asistencia pública, dice Carlos Marx en El Capital, está representado por la casa de inválidos, los obreros ocupados y el peso muerto de los «sin trabajo». En la sociedad capitalista el trabajo está indisolublemente ligado al paro. El uno y el otro son igualmente necesarios; el uno y el otro son una condición indispensable de la producción capitalista. Más son considerables la riqueza social, el capital explotador, las dimensiones y velocidad de su crecimiento y por consecuencia la plenitud absoluta del proletariado y del rendimiento de su trabajo y más considerable es la capa de sus desocupados. Pues, mientras más considerable es esta capa de desocupados en relación a la masa de obreros ocupados, es más considerable también la capa de obreros en excedente, reducidos a la miseria. Es ésta una ley ineluctable de la producción capitalista.”
Lucien Scipterovski que muere en la calle envenenado por un arenque podrido pertenece al proletariado, tanto como el obrero calificado que recibe buen salario, compra cartas postales de nuevo año y una dorada cadena de reloj. El asilo de noche y la cárcel son los dos pivotes de la sociedad actual, así como el palacio del canciller del Reich y la Banca de Alemania. Y el festín de arenque podrido y de aguardiente envenenada en el asilo de noche es el hierro invisible del caviar y del champagne en la mesa del millonario. Esos señores de los consejos médicos secretos pueden seguir buscando mucho tiempo al microscopio el germen de muerte en los intestinos de los envenenados y preparar líquidos de cultivo. El verdadero bacilo del que han muerto las gentes del asilo municipal, es la sociedad capitalista con sus cultivos.
Cada día los sin albergue mueren de hambre y de frío. Nadie se ocupa de ellos, a no ser el parte cotidiano de la policía. La emoción provocada esta vez por este fenómeno banal se explica únicamente por su carácter de masa. Pues no es más que cuando su miseria adquiere un carácter de masa que el proletario puede obligar a la sociedad e interesarse por él. Hasta el mismo sin albergue en su aspecto de masa simplemente tomado como un montón de cadáveres adquiere una verdadera importancia pública.
En tiempo ordinario, un cadáver es una cosa muda, sin la menor importancia. Pero hay cadáveres que hablan más alto que las trompetas e iluminan aventajando a las antorchas. Después del combate de barricadas del 18 de marzo de 1848, los obreros de Berlín, levantando en sus brazos los cadáveres de sus hermanos caídos en el curso de la lucha, los condujeron delante del palacio real y obligaron al despotismo a saludar a sus víctimas. Ahora se trata de levantar los cadáveres de los sin-techos de Berlín envenenados, que son la carne de nuestra carne, y la sangre de nuestra sangre, sobre nuestros brazos, nuestros millones de brazos proletarios, y de conducirlos en la nueva jornada de lucha que se abre ante nosotros a los gritos mil veces repetidos: “¡Abajo el orden social infame que engendra tales horrores!”
Notas
* Texto publicado en el periódico socialista “La Igualdad” 1 de enero de 1912.