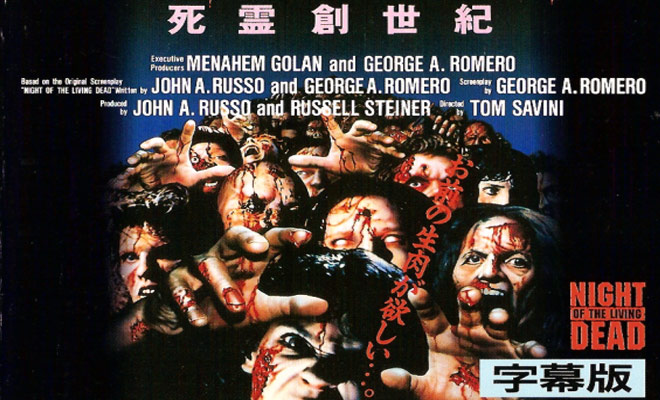Chocó
Mientras escribía las últimas líneas de esta crónica recibí la noticia: el jefe guerrillero que nos había interceptado en la selva acababa de ser acribillado por el Ejército. Aun así, resistí la tentación de reiniciar el relato con la anécdota de su encuentro. La realidad de la gente del Chocó pasa por la guerrilla y el conflicto armado, pero es mucho más.
[Texto y fotos: Pablo Solana]*. “Lleva condones”, me dice el compañero que conoce la región donde debo ir, antes de partir de Bogotá. Tardo en comprender si se trata de un consejo paternal o picaresco. “Es que navegando esos ríos se moja todo, te van a servir para proteger el celular” completa, sin un dejo de ironía.
Los ríos a los que refiere garabatean la geografía de la región pacífico. Allá arriba, donde termina América del Sur, en la frontera con Panamá. Selva húmeda tropical.
Una avioneta que sortea la cordillera occidental sin sobresaltos me lleva en poco menos de una hora desde la fría capital en el centro del país a Quibdó, la ciudad cabecera del departamento menos poblado del país. Baudó, Quibdó, Pie de Pató: la acentuación en la última vocal de los nombres de todo lo que vayamos a encontrar por aquí, ríos, serranías, corregimientos, municipios, nos indica que estamos en territorio afro, en la selva donde se refugiaron los negros que lograron escapar de los esclavistas que los introdujeron en el continente por el puerto de Cartagena, sorteando naufragios y negociaciones con los piratas del Caribe. Pero eso fue hace siglos, ahora no hay esclavitud, apenas un puñado de miserias que los condenan a la mera supervivencia.

A primera vista resulta paradójico que afros e indígenas la pasen mal en una región que contiene las más privilegiadas reservas naturales de Colombia: en el Chocó hay millones de especies animales y vegetales, y a la vez, poca gente. Pero “paradoja” es uno de los nombres que bien podría darse a la desgracia en la que viven los pueblos de este país rico con gente pobre, empobrecida.
Viajo invitado por una organización campesina, el Coordinador Nacional Agrario, que asesora a las comunidades que se encuentran en parajes de difícil acceso, rodeadas por la presencia del Ejército, la guerrilla, intereses narcos y paramilitares. Tal el cuadro de situación que el compañero que conoce la región me había brindado antes de partir. Pero antes de toparme con nada de eso, el clima.
Selva, trópico me dicen y yo, nacido y criado en la ciudad, imagino un calor agobiante. Poca ropa en el bolso, pantalón corto y camiseta; gorra y lentes de sol, la cámara de fotos y el pequeño cuaderno de apuntes, no más. Sin embargo, en Quibdó otro consejo me desconcierta: “¿Lleva capa? La va a necesitar”, me dice la mujer indígena responsable de supervisar mi partida hacia la selva.

En seguida llueve. Mis ocasionales compañeros de canoa, lugareños, no se ponen contentos con el aguacero, se resguardan como pueden. Yo dejo la capa cubriendo el bolso, y me mojo. Disfruto del agua, de la lluvia que me baña y de la que me llega por los lados, porque el sobrepeso hace que la embarcación se hunda con cada sacudón y eche agua dentro de la canoa por babor y estribor. Escampa y comienzo a comprender por qué no se contentaron con denominar a esta región como selva tropical, y le agregaron: húmeda. Lo que quedó mojado por el chubasco no se seca. El río, la vegetación intensa a cada orilla y el cielo bajo se cierran para convertirse en una olla a presión. Llovió, pero no mermó el calor. Volvió a verse el sol, pero no me seco, al contrario: la ropa empapada emana un vapor más mojado que la misma agua. Busco el viento que arroja la canoa en su avance, es un viento… húmedo. Espero.
Dos horas después llegamos a Pie de Pató, la cabecera municipal de Alto Baudó. Allí me recibe Jeison, un joven más negro que la noche, para seguir viaje selva adentro. Soy el único que llega mojado. “¿No usó la capa?” pregunta el muchacho. Al igual que mi compañero en Bogotá: sin un dejo de ironía.
“Han dicho que convocaba la guerrilla”
Al día siguiente las canoas van llegando al corregimiento de Puerto Martínez, donde se hará la asamblea. No hay carreteras que conduzcan hasta aquí, no hay automóviles ni buses ni camionetas que lleguen o que circulen por Puerto Martínez, ni por ninguno de los corregimientos del Alto Baudó. Los ríos son los únicos vasos comunicantes de toda la región, las canoas son el medio de transporte por excelencia, y los bidones de combustible el bien más preciado porque, sin ellos, no habría viajes más allá de lo que unos brazos flacos al mando de los remos puedan proveer. Y aquí las distancias son grandes, tres horas de navegación a motor desde Pie de Pató para llegar.
Las instalaciones de la escuela brindan el lugar adecuado. Los niños están sin clases porque el único maestro no anda llegando al pueblo. La expectativa por la reunión es grande: hay que remontarse más de 10 años atrás para encontrar una reunión común de los representantes de los Consejos Comunitarios de la población afro y de los Cabildos indígenas de toda la región. Por lo general cada etnia tiene su organización propia, pero esta vez la convocatoria fue para todos.

Tanta expectativa se generó durante los días previos que no faltaron quienes, vinculados al gobierno local, buscaron desalentar a los pobladores. “Han dicho que convocaba la guerrilla, que quienes vinieran a la asamblea se iban a encontrar con gente armada dando órdenes”, explica una mujer indígena y agrega, minimizando el tema: “Ya saben, aquí todo lo que se mueve a favor de la comunidad lo tildan de guerrillero”. A partir de la aclaración comienzo a prestar más atención a los presentes, en la escuela y también en los alrededores. En efecto no se ve gente armada, ni dando órdenes ni apostada por ahí. Pueblo de pescadores, ni siquiera abundan los machetes. Los temas de la asamblea tampoco remiten a una agenda guerrillera: los lugareños se quejan de la corrupción de los gobernantes y el abandono de sus corregimientos; evalúan cómo pedir que el Ejército detenga las fumigaciones con glifosato que, con la excusa de erradicar cultivos de coca, están envenenando el agua y a las personas; proponen presentar proyectos para mejorar la producción de alimentos. Aún con las particularidades de la región, nada distinto de lo que puede escucharse en una asamblea en cualquier comunidad campesina o barrio suburbano de América Latina. Sin embargo, me advirtieron, sí se trata de una zona de influencia de la guerrilla.

Hasta ese momento, la noticia de más repercusión sobre la presencia de grupos guerrilleros en el Chocó había sido el secuestro por parte de las FARC de un general del ejército, a quien la malicia popular dio el apodo de ‘General Papaya’, por andar muy fresco recorriendo una zona bajo control de la insurgencia. La papaya es ese delicioso melón de árbol caribeño, pero “dar papaya” en Colombia es dar motivos para verse perjudicado, “buscárselas”. Las especulaciones no se hicieron esperar, y se dijo que el militar andaba supervisando proyectos mineros de los que sería accionista cuando fue sorprendido por el escuadrón guerrillero que controla la zona. Pero ese caso fue más al norte, por el río Atrato. En la región del Baudó, donde estamos, no andan las FARC sino el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, quienes también han hecho lo suyo: meses atrás habían secuestrado al alcalde del municipio; lo acusaban de corrupto y le exigían que devuelva lo robado a las comunidades.
Jeison, mi guía y anfitrión, habla en la asamblea: “Llegaron representantes de 69 Consejos y Cabildos, eso es más del 60%; de todas formas, ahora iremos a convocar a los que faltan, queremos que para la movilización estén todos” explica. El muchacho es el líder natural del corregimiento de Santa Rita, a pocos minutos por río de donde estamos. De nuevo llueve, pero esta vez me cubro, entro en la asamblea. Presencio las dos horas de debate, del que participan sobre todo varones afro, autoridades indígenas (también hombres) y algunas mujeres negras, en ese orden.
Resuelven hacer un censo comunal que les permita ordenar los reclamos, identificar las prioridades. La encuesta, terminada días más tarde, expondrá con crudeza estadística la falta de atención médica y sanitaria en los corregimientos; promediará la cantidad de horas de viaje en canoa que los separa de la cabecera municipal donde recibir las atenciones básicas; establecerá que faltan escuelas y maestros; y que las denuncias ante casos probados de corrupción de parte de las autoridades no tienen dónde hacerse salvo en Quibdó, para lo cual deberían viajar todo un día, y gastar en pasajes y combustible más de lo que una familia necesita para vivir una semana entera.

A esas situaciones se suma el padecimiento cotidiano, la paradoja del hambre y las enfermedades en medio de un hábitat rebosante de tierra fértil, frutos, vegetales y animales. En las últimas décadas el cultivo de coca se impuso en la región, como en gran parte de las zonas campesinas o selváticas de Colombia. Los pobladores habían logrado cierta mejora económica ofreciéndose como mano de obra en los sembradíos de productores y narcos. Pero ahora poco queda de eso. Las fumigaciones intensivas con glifosato que hace el Ejército lograron en gran medida eliminar esos cultivos. Así los pobladores perdieron esa posibilidad de ingresos, pero, más grave aún, comenzaron a padecer el envenenamiento de alimentos, la disminución de la pesca por contaminación de los ríos y muertes por motivos antes desconocidos.
“El cáncer no existía en las poblaciones de esta zona, los casos comenzaron con las fumigaciones” explica Milton, joven afro al igual que su compadre Jeison, también protagonista de la asamblea, representante legal del Consejo Comunal de Apartadó. “Fumigan con la excusa de los cultivos ilícitos, pero el objetivo es desplazar población. Vea que los cultivos nunca están cerca de las comunidades, pero fumigan sobre las casas, en los pueblos. Hacen desplazamiento por pobreza, por enfermedades, por falta de oportunidades para los jóvenes… Porque estas tierras son muy ricas, y quieren meter a las multinacionales”, explica. “En mi Consejo, desde que erradicaron los cultivos, perdimos hasta la electricidad. Se dañó el generador comunitario y ya nadie tiene el dinero necesario para repararlo. Entonces casi la mitad de la comunidad, los jóvenes, se fueron para la ciudad”.
Milton invita, y días después viajamos hasta su corregimiento, al sur de la cabecera municipal. Allí una asamblea local ratifica los acuerdos de la asamblea regional. “Tome fotos a la iglesia, está abandonada hace años, ni siquiera el sacerdote viene por acá”, se lamentan. Llueve. Esta vez, tengo la capa conmigo, procuro no mojarme.

“El Macondo que hay”
Un periodista que registra denuncias y recorre una región surcada por el conflicto armado no pasa desapercibido. No hace falta ser del National Geografic o de Telesur, no es necesario ostentar grandes equipos de televisión para hacerse notar. Basta con ser un sencillo cronista de una revista alternativa haciendo preguntas por ahí, para que todos sepan de mi presencia.
El domingo tocó salir temprano, con el alba, río arriba. Jeison y Milton debían llevar los formularios del censo a los corregimientos más al norte, visitar a representantes comunales que no habían podido llegar a la asamblea regional, ver cómo estaban los ánimos para la futura movilización. Salimos de la cabaña de Jeison, donde nos alojamos esos días durante todo el viaje.

Tras una hora de navegación tranquila, aún sin el bochorno soporífero que indefectiblemente empezaría a crecer con el sol, una canoa que va en nuestro mismo sentido, pero más despacio, nos hace señas. Jeison cuchichea con Milton sin que yo comprenda, y bajamos la velocidad. Dos muchachitos de rasgos indígenas, cada uno con pantalón y camiseta oscuros, hacen una leve seña a mi guía. Solo cuando estamos cerca veo la pistola en la mano de uno de los muchachos y el cinturón de fajina con otra pistola calzada en la espalda del otro.
El diálogo es mínimo, en voz muy baja y con enunciaciones breves, de manera que me resulta imposible entender. Jeison se limita a mirarme cada tanto, para verificar que comprendo la situación, que los sigo. Bajamos a la orilla, sin problemas. “Son del ELN, quieren conversar con vos”, me dice Milton, como al pasar, mientras caminamos selva adentro.
A escasos 100 metros divisamos una casa grande, de madera como todas las construcciones por allí, con claros signos de abandono, algo derruida. El terreno a su alrededor está desmalezado, prolijo. Los jovencitos guerrilleros indígenas con pistolas nos dejan a la sombra de un árbol y se alejan, uno a preparar un fogón, el otro a degollar una gallina. “¿A ustedes los conocen?”, pregunto a mis acompañantes. Milton mira a Jeison, para que sea él quien responda. “Esta es zona elena”, se limita a decir. Elena, del ELN. No tarda en llegar quien claramente es el jefe: mestizo, a diferencia de la mayoría de población afro y de los muchachos de rasgos indígenas que nos abordaron en el río; borceguíes negros, pantalón camuflado, cinturón de fajina y camiseta del ejército adherida al cuerpo. Estoy prestando atención a sus ojos claros cuando extiende su brazo de forma extraña buscando estrechar mi mano, después de dejar provisoriamente la pistola bajo su otro brazo, y entonces noto el muñón: le falta la mano izquierda.
“El Mocho, mucho gusto”, confirma. Sonríe. Habla con mis acompañantes con familiaridad. Que cómo fue la asamblea, que si los jodió el alcalde, que bueno, vamos a sentarnos, por allá.
Un tronco caído a modo de asiento, la sombra de otro árbol, y una conversación que empieza como un sutil interrogatorio: ¿periodista, entonces? ¿con quién vino? ¿cuánto se va a quedar? Respondo con amabilidad. Sé que será imposible tomar fotos, pero, pienso, tal vez grabar… “No, no, conversemos, pregunte, pero solo para que usted sepa, para que conozca, esto no es una entrevista”, desautoriza el guerrillero. Entonces la charla fluye, y durante las próximas horas mi ansiedad se alternará entre preguntar y las ganas de salir de allí para volcar las notas del encuentro que, sin embargo, se extiende hasta después el almuerzo.
El Mocho es el apodo del jefe del ELN en la región. Apodo, porque nombre de guerra es otra cosa, me explica: nombre de guerra sería un nombre falso pero verosímil, que no logro conocer. El sector que comanda se denomina Frente de Resistencia Cimarrón, en homenaje a los negros esclavos que, tras haber robado algunas armas a los esclavistas, se refugiaron en la selva donde organizaron los Palenques para conservar sus costumbres y tradiciones.
El Mocho comienza a contarme su visión de la historia, del mundo y del Chocó, “para que vea el Macondo que hay en esta parte aquí de Colombia”, dice. Y agrega, tras una caracterización histórica y social de tintes marxistas, que me suena a marxismo de manual: que la región del Chocó es “geoestratégica” porque brinda al continente salida a los dos océanos por puertos de aguas profundas; que esta zona del Pacífico es puente entre Chile, Ecuador y Panamá, pilares del Plan Pacífico que impulsa Estados Unidos; que todavía es territorio virgen para las multinacionales, y por eso son las fumigaciones con glifosato, no para erradicar la coca sino para desplazar a las comunidades; que entonces la guerrilla se legitima y logra reconocimiento social porque, cuando se acerca la avioneta del Ejército, la gente avisa a los guerrilleros que atacan a las aeronaves con fusilería y cañones antiaéreos. “¿Han derribado aviones del Ejército?”, pregunto. Me aclara que no hace falta tanta precisión, porque los disparos y cañonazos espantan a los pilotos que “apenas sienten el petacazo en el aire se van”. Pero que, aun así, el ELN tomó la decisión de no tener enfrentamientos abiertos con los militares en esta zona “para que no tengan justificación de meter bases en el río y agredir a las comunidades”.
Caen unas primeras gotas, por suerte estamos a la sombra y a cubierta gracias a la vegetación que nos envuelve. No sé cuánto tiempo más durará el diálogo, así que me dispongo a incomodarlo, a contrastar su reivindicación de la acción guerrillera con la coyuntura de diálogos que vive el país. “¿Cómo acordar la paz, tema inevitable en cualquier agenda social o política hoy en Colombia?”, pregunto. “Hay un debate sobre la paz, yo no soy de los que creen”, confirma, y retruco: “¿Entonces siguen con la estrategia de siempre, la toma del poder por las armas?”. “La guerrilla no va a tomar el poder –asume–, por eso impulsamos, motivamos, luchamos para que la gente se organice”. Estas últimas palabras le dan sentido a la curiosidad inicial por la asamblea comunal.
“¿Ya está listo el sancocho?”, pregunta el jefe a los guerrilleros indígenas, y la charla se relaja. El hombre, dominador del tiempo y del espacio, nos dispone en ronda en torno a la olla humeante que traen los muchachos para compartir la sopa, en la que flota el cadáver trozado de la gallina que vimos degollar al llegar, junto a generosos trozos de plátano y yuca. Delicioso. Transpiro sancocho sobre la transpiración permanente.
La conversación vuelve a las preguntas que el hombre hace, ahora, nuevamente a mis acompañantes: que si estaba fulano de tal lado en la asamblea, que si los indios habían participado poco, que porqué. Arriesga comentarios paternales, sugerencias –algunas enérgicas– desde un lugar de experiencia y autoridad, aunque no llegan a ser órdenes. Jeison y Milton asienten levemente, lo dejan hablar. Al regreso se animarán a decir que el hombre no comprende, que la gente no hace lo que él quisiera, porque sí nomás.
El imprevisto encuentro con el jefe del ELN no deja tiempo para seguir el recorrido planificado. Ya es tarde para seguir, y lo que queda del viaje debe ser de regreso. Es apenas pasado el mediodía. Hay lluvia y sol, en agobiantes cuotas por igual.
Mis días en la selva del Chocó se agotan. Solo me queda esta noche en la cabaña de Jeison para volcar los apuntes, y dar tiempo a mi cabeza para despejar la punzante migraña que, tras los días más intensos de sopor tropical sobre mi ser, ya casi me parece algo natural.